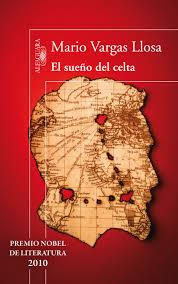Escrita y publicada originariamente en 1990, La edad de hierro llegó a nuestro país en 2002 de la mano de Mondadori. Un año después, la obra fue galardonada con el Premi Llibreter de narrativa, otorgado por las librerías de Cataluña. Ese mismo año el escritor J. M. Coetzee (Ciudad del Cabo, 1940) recibió también el Premio Nobel de Literatura por la brillantez a la hora de analizar la sociedad sudafricana. Antes ya habían llegado a las librerías otras grandes novelas. Como Desgracia (1999), también reseñada en este mismo blog. Licenciado en Matemáticas, se trasladó a Londres, donde trabajó como programador informático. Esta etapa la reflejó en su novela Juventud (2002). También trabajó en varias universidades estadounidenses antes de regresar a Sudáfrica en los ochenta. Allí ejerció la docencia durante casi veinte años. Desde 2002 reside en Adelaida (Australia) y desde 2006 tiene la nacionalidad australiana.
La señora Curren es una mujer mayor que ya solo espera la muerte. Divorciada hace muchísimos años y enferma terminal de un cáncer de huesos que pronto acabará con ella, en sus numerosos ratos libres escribe una larga carta -toda la novela, que abarca los años 1986-9- a su única hija, que vive a veinte mil kilómetros. Una hija que llegó hace ya años a EE. UU., donde reside junto a su esposo e hijos, huyendo de una Sudáfrica en la que el apartheid -sistema de segregación racial que imperó entre 1948 y 1991- causaba estragos en una sociedad opresiva, inquietante e impredecible que vivía al borde de una guerra civil. La misma Sudáfrica que mantenía encarcelado a Nelson Mandela. La que mataba indiscriminadamente a la población de color sin causas justificadas. La que nos contaron y cantaron de forma tan magistral los añorados Johnny Clegg & Savuka en sus discos Shadow man (1988) y Cruel, crazy and beautiful world (1990), en canciones tan fantásticas como Asimbonanga, Dela, African shadow man y la propia Cruel, crazy and beautiful world.
Una Sudáfrica en la que, como escribe en su carta la señora Curren, los afrikaans, ministers y onderministers hacían anuncios oficiales a la nación. Unos anuncios de ritmos lentos y truculentos, con finales mortecinos. Una Sudáfrica de vergüenza en la que abrir un periódico, encender la televisión, es como arrodillarse y que te orinen encima. Arrodillarse debajo de ellos: debajo de sus barrigas rollizas y sus vejigas atiborradas. Vuestros días están contados, solía decirles en susurros, en una época, a esos mismos que ahora me van a sobrevivir. Una Sudáfrica en la que el blanco echa la culpa de todo a los negros. Y en la que los negros se la echan a los blancos. Una Sudáfrica en la que imperan el odio, la barbarie y la sed de venganza. En la que los chicos de color han abandonado una escuela a la que solo regresan para prenderle fuego. Porque la escuela ya no sirve para nada y solo representa el símbolo de la opresión del hombre negro a manos del blanco.
Una Sudáfrica en la que los niños se convierten en guerreros de una guerra sin cuartel, sin límites. Una guerra de la que mantenerse alejado. Algo que, a la postre, resulta imposible. Como constatan estas frases de la señora Curren: Y el día que crezcan, ¿crees que dejarán de ser crueles? ¿En qué clase de padres se convertirán? Pegan a un hombre y le dan patadas porque bebe. Incendian a la gente y se ríen mientras muere quemada. ¿Cómo van a tratar a sus hijos? ¿Qué amor van a ser capaces de dar? El corazón se les está volviendo de piedra ante nuestros ojos, ¿y qué dices tú? Dices: Este no es mi hijo, es el hijo del hombre blanco, es el monstruo que ha creado el hombre blanco. ¿Eso es lo único que sabes decir? ¿Vas a echarle la culpa a los blancos y volver la espalda? La destinataria de estas preguntas y afirmaciones es Florence, la mujer que la asiste en su casa. El de las patadas y golpes, el señor Vercueil, un vagabundo alcohólico que vive en su jardín.
Florence tiene tres hijos. El mayor, Bheki, es apenas un adolescente de quince años que quema escuelas y ya empuña armas. Las pequeñas, Hope y Beauty, son unas niñas que tienen toda la vida por delante. Bheki se junta con otros jóvenes, como John, que buscan liberar del hombre blanco a los negros. Y si no, matar a todos los que puedan. Niños y adolescentes que se embarcan en una espiral de odio, armas, sangre y muerte de la que, una vez dentro, no pueden salir. El señor Thabane, un antiguo profesor que ahora se gana la vida como zapatero, trata de reunirlos para que no hagan la guerra por su cuenta. Algo que cada vez es más difícil. Sudáfrica es un caos. Un caos con muchas Florence. Unas Florence que afirman que son unos buenos chicos, son como el hierro, estamos orgullosos de ellos. Afirmación tras lo cual la señora Curren reflexiona: Florence también es un poco de hierro. Es la edad de hierro. Una matrona espartana, con el corazón de hierro, criando hijos guerreros para el país. Estamos orgullosos de ellos. Estamos. Vuelve a casa con tu escudo o vuelve encima de tu escudo.
El señor Vercueil es un discapacitado que perdió tres de sus dedos de una mano en un accidente ocurrido en un barco en el que trabajaba como marinero. Gasta casi toda su exigua paga en alcohol y malvive en bancos, jardines y parkings. Un día se instala en el jardín de la señora Curren. Recibe una paliza a manos de Bheki y John y la señora Curren sale en su defensa. Su relación se va estrechando de forma progresiva. Una relación extraña entre dos seres que nada tienen en común: entre una profesora de latín jubilada y un hombre de la calle. El señor Vercueil puede seguir viviendo en el jardín. Incluso puede entrar en la casa si llueve o hace mal tiempo. A cambio, su anfitriona solo le pide un favor: cuando ella muera, él se encargará de ir a la oficina postal y enviar a EE. UU. la carta que ella va escribiendo día a día. Una carta en la que cuenta toda la verdad. Una verdad que su hija desconoce por completo. Una hija que vive ajena al dolor que sufre una madre que está muriendo en silencio en medio del horror que destruye su país día a día.
La vida diaria de la señora Curren se debate, durante los tres años que narra su carta, entre los enfrentamientos dialécticos con el señor Thabane por un lado y, por otro, con Florence y los niños sin miedo, como denomina a esos adolescentes guerreros; la intimidad, la confianza y la lealtad crecientes entre ella y el señor Vercueil, quienes se van descubriendo y abriendo poco a poco; la constante búsqueda de nuevas pastillas que alivien al menos su dolor; las confesiones que realiza a su hija desde la distancia a través de su extenso escrito, que se convierte a la vez en un diario personal y materno-filial, una crónica de un tiempo y una despedida de su hija; los sueños recurrentes en los pocos espacios en los que el dolor la deja dormir y descansar; y el enfrentamiento a una policía que registra su casa y le incauta libros y documentos, buscando una conexión entre ella y los jóvenes rebeldes. Unos jóvenes rebeldes que, paradójicamente, tenían como uno de sus referentes a un cantante mexicano-estadounidense desconocido en sus lugares de origen (México) y residencia (Detroit).
Un tal Sixto Rodríguez, autor de dos discos maravillosos -Cold fact (1970) y Coming from reality (1971)-, que hoy en día ya es conocido gracias al magnífico documental Searching for sugar man. Ya ven: como tantas veces, la música y la literatura -en este caso, Johnny Clegg, Savuka, Sixto Rodríguez y el propio Coetzee- pueden darse la mano para explicar la realidad de nuestro mundo. Un mundo que a menudo se puede tornar en un infierno pero que, sin embargo, merece ser vivido y disfrutado hasta sus últimas consecuencias. Tal y como hace la señora Curren, una valiente luchadora que vive llamando a las cosas por su nombre y que prefiere morir en su casa, en pleno uso de su libertad, contradiciendo las recomendaciones de su doctor, antes que hacerlo en una desangelada cama de hospital. Todo un ejemplo de vida. Y también de muerte. Como Desgracia, La edad de hierro es otra gran novela de Coetzee.