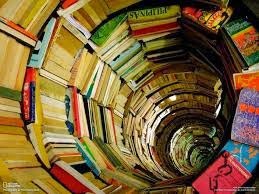El madrileño Alberto Méndez (1941-2004) es uno de esos autores poco conocidos para el gran público pero capaz de escribir un magnífico libro para la posteridad. Los girasoles ciegos fue su única novela y se publicó meses antes de su muerte. Como si quisiera dejarnos un legado justo antes de abandonarnos para siempre, nos regaló estos cuatro cuentos o relatos basados en historias reales y anónimas de la Guerra Civil Española. Anónimas hasta que dio cuenta de ellas en este libro tan breve como emotivo e intenso. Hijo del traductor y poeta José Méndez Herrera, se licenció en Filosofía y Letras, perteneció al Partido Comunista hasta 1982, trabajó en diversos grupos editoriales tanto nacionales como internacionales y participó en el Premio Internacional de Cuentos Max Aub en 2002 con el segundo de los relatos aparecidos en este libro. Fue finalista del referido certamen. Con Los girasoles ciegos recibió el Premio de la Crítica, el Setenil y el Nacional de Narrativa. Este último ya a título póstumo.
Estamos ante uno de esos libros en los que el cómo es casi tan importante como el qué. Las cuatro historias narradas nos emocionan, conmueven e invitan a reflexionar sobre las devastadoras consecuencias que una guerra, en este caso la civil española, tienen en personajes de la calle. Personajes cuyas vidas dan un giro radical sin vuelta atrás que, en multitud de ocasiones, les pueden llevar a la muerte misma. Con todo, la secuencia de las acciones narradas llega a quedar en ocasiones en segundo plano debido a la exquisitez lingüística empleada por Méndez.
Si el corazón pensara dejaría de latir es el cuento que abre el libro. Nos relata la historia de Carlos Alegría, capitán del ejército victorioso de Franco que, justo cuando va a ser tomada Madrid, decide renunciar a la victoria y rendirse al enemigo. Ese mismo día, al llegar a su cárcel provisional los que habían sido sus compañeros hasta escasas horas antes, es declarado traidor y condenado a muerte por fusilamiento. Los últimos días de vida del capitán son dignos de ser como mínimo leídos y recordados. Todo un ejemplo de lo cara que puede resultar una victoria y también de la importancia de los valores y la esperanza en un mundo mejor.
El libro sigue con Manuscrito encontrado en el olvido, el relato finalista del Premio Internacional de Cuentos Max Aub, recuperado y modificado para esta recopilación. Es el más breve (18 páginas), pero a mi modesto entender también el más descorazonador - junto al que da título al libro -. Nos sitúa en los altos de Somiedo, entre Asturias y León, y nos golpea directo a la conciencia con la historia de un aprendiz de poeta que ha huido con su novia, embarazada de ocho meses, con el propósito de que su hijo nazca en un país libre, en este caso Francia. El invierno y las circunstancias llevarán al joven Eulalio a madurar y a sufrir mucho más de lo normal en un chico de solo 18 años.
El tercero de los relatos se titula El idioma de los muertos. Juan Senra, soldado republicano preso en una de las cárceles franquistas, roba días a la muerte inventándose historias sobre Miguel Eymar, hijo del coronel que debe dictar sentencia de muerte sobre el protagonista. Gracias a los sucesos ficticios acaecidos en Porlier Juan convierte a un villano en héroe para regocijo de sus padres. Pero seguir con las mentiras llegará a resultar insoportable para Senra, que deberá decidir entre la vida y la muerte, entre lo injusto y lo digno.
Los girasoles ciegos pone punto final - y título - al libro. Es el cuento más conocido por ser llevado a la gran pantalla, con el mismo título, por el director José Luis Cuerda (2008). Los tres narradores - el niño Lorenzo, el diácono lascivo Salvador y el acostumbrado narrador omnisciente en tercera persona - cuentan la historia de la familia Mazo-López, que esconde en un armario al padre de familia, buscado por sus ideas. La vida cotidiana y poco normal de su esposa Elena y su hijo Lorenzo se verá obstruida por Salvador, diácono y maestro del niño que se irá enamorando de una madre que cree viuda. El desenlace trágico es también digno de ser conocido por el lector.
Los subtítulos de cada cuento - que rezan primera derrota (1939), segunda derrota (1940), tercera derrota (1941) y cuarta derrota (1942) - hacen referencia a algunas de las miles y miles de derrotas individuales, anónimas, que se sucedieron en los años posteriores al fin del conflicto nacional. Años en que demasiada gente contó estas historias en voz baja porque el simple hecho de demostrar su conocimiento podía complicar su existencia y la de su familia. La derrota, la persecución y la represión son los temas principales de los cuatro cuentos de este libro.
Los girasoles ciegos fue la única novela de Alberto Méndez. No necesitó escribir ninguna más. Con estos relatos nos dio a conocer algunas de las más desgarradoras historias de nuestra posguerra. Con ellos recuperó la memoria de unos pocos seres anónimos que sufrieron y perecieron por proteger la libertad. La suya y la de los demás. Y todo ello con el valor añadido de contar sus historias de manera que, pese al drama y el horror narrados, los lectores puedan disfrutar también del placer de la buena literatura. Una muestra más del enorme poder de la palabra.